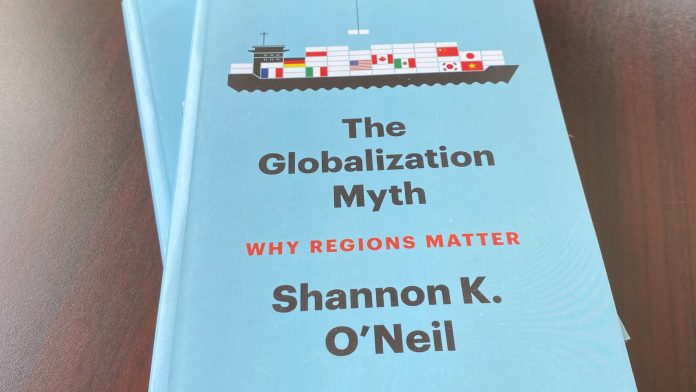Hace casi veinte años, Thomas Friedman proclamó que la globalización había hecho al mundo plano. Desde el punto de vista de Shannon O’Neil, el paisaje es un poco más accidentado.
En The Globalization Myth: Why Regions Matter (El mito de la globalización: por qué importan las regiones), O’Neil, Nelson y David Rockefeller, investigadora principal de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores, afirma que la integración económica internacional se ha producido con mucho más éxito a escala regional que a escala global. Por consiguiente, sostiene, los responsables de las políticas harían bien en adaptar las futuras políticas comerciales e industriales teniendo en cuenta una escala regional. El volumen es sumamente convincente y de fácil lectura y se convertirá en una referencia indispensable para los aficionados a la economía global, desde los estudiantes de MBA hasta los asistentes a Davos.
El manifiesto de O’Neil sobre la deslocalización (la práctica de deslocalizar la producción a países vecinos cercanos) es a la vez descriptivo y prescriptivo. En primer lugar, muestra que la integración económica intrarregional ha predominado en las últimas décadas. Las cifras son convincentes: cerca del 70 por ciento del comercio de los países europeos se realiza con otros países de la región, seguido por alrededor del 50 y el 40 por ciento dentro de Asia y América del Norte, respectivamente. O’Neil combina detalles históricos de todo el mundo para ofrecer una mejor perspectiva: el auge industrial de la posguerra en Stuttgart, el emprendedor keiretsu japonés y la cadena de suministro trinacional de los aviones norteamericanos Bombardier permanecerán en la mente de los lectores como casos de éxito de la manufactura regional. En los últimos capítulos del libro, O’Neil insta a redoblar los esfuerzos en favor de las cadenas de suministro regionales, en particular en América del Norte.
Como estudioso de la economía política latinoamericana, mi lectura de este libro planteó importantes preguntas sobre el modelo de desarrollo mexicano y los diversos actores que pueden ganar y perder con la continua integración de este país a la comunidad económica norteamericana. Es evidente que una colaboración más fuerte con sus vecinos continentales es un elemento central en la modernización en curso de la economía mexicana. Sin embargo, aún nos queda la pregunta de cómo los responsables de las políticas nacionales pueden explotar los vínculos norteamericanos para cultivar oportunidades económicas para las masas que han visto sólo mejoras marginales en sus niveles de vida durante las últimas décadas.
Los capítulos centrales del libro exponen los caminos históricos hacia la cooperación regional en los tres principales bloques económicos del mundo: Europa, Asia y América del Norte. O’Neil destaca amplias similitudes: los países más ricos se industrializaron y luego encabezaron acuerdos con vecinos menos ricos, enviando la industria menos avanzada al exterior y expandiendo los mercados para los bienes de consumo. Una fortaleza del libro es su hábil descripción de los importantes contrastes entre estas tres comunidades económicas regionales. Particularmente digno de mención es el papel drásticamente diferente del Estado en la construcción y el mantenimiento de estas comunidades, que van desde una densa gobernanza multilateral en Europa hasta un enfoque mucho más laissez faire en América del Norte.
Al leer el análisis de O’Neil de estos distintos caminos hacia las economías de cadena de suministro regional, mi mente se dirigió a un proceso anterior de transformación económica: la industrialización. En su libro Economic Backwardness in Historical Perspective (El atraso económico en perspectiva histórica), de 1962, Alexander Gerschenkron observó que los procesos nacionales posteriores de industrialización estuvieron acompañados por un papel más importante del Estado. Los planificadores estatales estuvieron en gran medida ausentes en la industrialización “temprana” (la Gran Bretaña anterior a la Victoria), bastante activos en la industrialización “tardía” (la Alemania del siglo XIX) y dominantes en la industrialización “tardía-tardía” (la Rusia estalinista). La implicación era que quienes llegaron más tarde al juego tuvieron que “ponerse al día” y, por lo tanto, requirieron un papel más concertado de coordinación y financiamiento por parte del gobierno.
El relato de O’Neil sugiere que lo contrario es cierto para la integración económica regional. El primero de estos bloques económicos regionales –la Unión Europea (UE), construida entre las ruinas de la Europa de posguerra– es el más densamente gobernado de los tres. Esta comunidad se formó con el objetivo geopolítico más explícito: mantener la paz y un frente unido contra la amenaza comunista. Para ello, el continente acabó adoptando una moneda común, un banco central, instituciones reguladoras y un sistema de inmigración interna. Si bien los acontecimientos recientes como el Brexit y el auge del populismo nativista en la mayoría de los países miembros han puesto tensión en la comunidad económica europea, la UE sigue siendo el sine quo non del regionalismo.
El bloque económico asiático —el segundo en surgir— tuvo un papel intermedio para el Estado. Fue facilitado por conjuntos densos de políticas industriales nacionales, pero careció de las instituciones de gobernanza regional que se encuentran en Europa. La integración económica en Asia fue impulsada por los Tigres del Este Asiático (primero Japón, luego Corea y Taiwán), cuya etapa madura de industrialización los llevó a buscar externalizar trabajos manufactureros simples a Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Por lo tanto, los protagonistas de esta comunidad económica son conglomerados altamente coordinados y alineados con el Estado: los keiretsu japoneses y los chaebol coreanos.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permitió un movimiento relativamente libre de inversiones y productos entre Canadá, México y Estados Unidos, en el que el papel del Estado es bastante limitado y los principales actores que impulsan la integración son las empresas multinacionales, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que buscan eficiencia y salarios más bajos al sur de la frontera.
Se podría decir que el logro central del TLCAN ha sido la construcción del sector industrial de las maquilas (es decir, las zonas francas industriales) en México, que hoy emplea a cerca de un millón de trabajadores y representa más de la mitad de las exportaciones manufactureras de México. Según O’Neil, la integración con México mantiene competitivas a las empresas manufactureras estadounidenses y canadienses al permitirles seleccionar con precisión las etapas del proceso de producción que subcontratan a México. A pesar de este papel en el sostenimiento de actividades económicas más avanzadas a nivel nacional, la subcontratación de empleos industriales ha generado una considerable controversia política en Estados Unidos. Esta controversia también está muy extendida en México, donde los analistas se preguntan si los empleos de corto plazo poco calificados creados por las maquilas contribuyen al crecimiento de un modelo industrial sostenible. La implicación es que el TLCAN está diseñado para perpetuar la naturaleza extractiva de la relación económica entre Estados Unidos y México y carece de los marcos que podrían fomentar una transferencia más sólida de capacidad productiva de alto valor a la economía mexicana.
En mi actual investigación sobre productos agrícolas de alto valor para la exportación en México, encuentro apoyo tanto para las perspectivas optimistas como pesimistas sobre el regionalismo. El sector de las bayas, en particular, se ha transformado completamente en las últimas dos décadas a través de la integración económica entre Estados Unidos y México. Hoy, los supermercados en Estados Unidos están abastecidos todo el año con fresas, frambuesas, moras y arándanos frescos. Esto es posible gracias a la incursión de las empresas estadounidenses de bayas –Driscoll’s, Naturipe y muchas otras– en la agricultura por contrato en México. Desde principios de la década de 2000, estas corporaciones han establecido operaciones de compra en el oeste y norte de México, celebrando acuerdos con terratenientes locales para cultivar bayas para el mercado estadounidense durante los meses de clima frío.
Las bayas, un producto sumamente delicado y de corta vida, son un candidato obvio para la deslocalización. (Las bayas se encuentran junto con otras frutas igualmente delicadas, como los aguacates y los tomates, como las principales exportaciones agrícolas de México a los Estados Unidos). El papel de México en la industria de las bayas es bastante similar al del sector industrial de las maquilas, que ha sido bien estudiado. Los insumos vienen del Norte en forma de plántulas. La mano de obra mexicana supervisa la maduración de estas plantas. La mayor parte del producto es disfrutado por los consumidores estadounidenses y la mayor parte de las ganancias se acumulan en las corporaciones con sede en Estados Unidos.
Según muchos indicadores, la industria binacional de las bayas ha sido un éxito en auge. Los consumidores estadounidenses disfrutan de bayas frescas todo el año, los ingresos de las corporaciones agroindustriales han explotado y los terratenientes de los estados occidentales de Jalisco y Michoacán generan más ingresos a través de esta agricultura por contrato que a través de productos anteriores, que normalmente eran materias primas baratas como el maíz.
Para otros actores, los resultados han sido más dispares: los trabajadores mexicanos poco calificados, principalmente de los estados más pobres del sur, acogen con agrado los empleos relativamente bien remunerados como recolectores de bayas, pero también sufren ingresos inestables, problemas de salud crónicos y la necesidad de migrar lejos de sus lugares de origen. Las comunidades vecinas a estas granjas se benefician de una mayor actividad económica, pero lamentan la presencia de escorrentías químicas en el agua potable, la tala indiscriminada para dar paso a las granjas de bayas, la presión sobre los servicios públicos insuficientemente financiados por los trabajadores migrantes y la mayor presencia de organizaciones criminales que parecen extorsionar a las granjas de bayas.
¿Deberían los responsables de las políticas mexicanas considerar la industria transnacional de las bayas como un caso de éxito en la integración económica regional? ¿En qué medida las bayas (u otros sectores integrados regionalmente, como las autopartes y el petróleo crudo) contribuyen al crecimiento económico, la creación de buenos empleos o la transición a un modelo económico más dinámico y ambientalmente sostenible para México? ¿Es la expansión de estos casos de éxito de nearshoring la clave para desbloquear la salida de México de la trampa de los ingresos medios?
Aunque estoy mucho menos familiarizado con ellos, sospecho que las mismas preguntas pueden plantearse a otros socios menores en bloques económicos regionales que O’Neil analiza: Rumania y Eslovaquia en Europa o Tailandia y Vietnam en Asia.
Para ser claros, ninguna de estas preguntas plantea dudas sobre la promesa económica de la integración regional en su conjunto. Cuando se compara con el comercio transregional, es fácil defender la eficiencia de las cadenas de suministro regionales. Las emisiones de carbono y los tiempos de envío disminuyen, las zonas horarias se alinean y los flujos transfronterizos de tecnología, creatividad y capital proliferan. Tampoco es noticia de primera plana que la liberalización económica haya producido ganadores y perdedores en medio de su beneficio general para la eficiencia.
El argumento convincente de O’Neil a favor de un mayor regionalismo deja abierta la pregunta de qué regionalismo ayudaría a reducir las desigualdades económicas, tanto dentro de los países como entre ellos.
Como muestra O’Neil, el TLCAN (y su sucesor, el T-MEC) han funcionado notablemente bien en algunas cosas, especialmente en el fomento de cadenas de valor transfronterizas y la facilitación del movimiento eficiente de inversiones y oportunidades de empleo. La integración económica norteamericana ha tenido menos éxito en la coordinación de inversiones transfronterizas en capital humano de alta tecnología, el intercambio de conocimientos avanzados a través de las fronteras o las mejoras en el estado de derecho. Estos avances no surgen orgánicamente a través de la magia de las fronteras abiertas, sino que requerirían una intensa coordinación entre estados, sindicatos, universidades, bancos, gobiernos locales y otras partes interesadas. Aquí podemos preguntarnos si es necesario algo más cercano a la visión original de la UE para una comunidad económica norteamericana que contribuya a un bienestar más amplio, en particular al sur del Río Grande.
El libro de O’Neil concluye defendiendo que los responsables de las políticas económicas deben aprovechar la promesa de la integración regional, en particular en América del Norte. O’Neil sostiene que la redención de ciudades del Cinturón del Óxido como Akron, Ohio, no exige el rechazo de la deslocalización, sino el aprovechamiento de las cadenas de valor regionales. Akron sólo puede conservar los buenos empleos de I+D y manufactura altamente calificados si externaliza el trabajo rutinario de las líneas de montaje a mano de obra barata de las maquiladoras de Ciudad Juárez o Saltillo. Para ello, las soluciones políticas propuestas por O’Neil son eminentemente razonables: mayor reducción de las barreras comerciales, infraestructura fronteriza y portuaria más sólida, cooperación bilateral y trilateral en materia de políticas regulatorias.
En este caso, O’Neil libra una batalla en dos frentes: primero, despacha a los globalistas que creen que el mundo es plano y que ya estaban en sus últimas después de la retirada de Estados Unidos en 2017 del Acuerdo Transpacífico. Es probable que este mensaje sea bien recibido en Washington, ya que la retórica de mano dura con China es una de las pocas cosas en las que demócratas y republicanos pueden estar de acuerdo, en particular dada la reciente escalada de las tensiones bilaterales.
En un tono más ambicioso, O’Neil se opone al creciente mercantilismo en Estados Unidos y otros países ricos que están intentando llevar a cabo ambiciosas operaciones de repatriación, como la Ley de CHIPS y Ciencia aprobada recientemente por Biden, que pretende devolver la producción de semiconductores a Estados Unidos, reduciendo la dependencia de la manufactura asiática. Para O’Neil, esto puede ser un paso demasiado lejos; Estados Unidos ha superado la mayor parte de la manufactura, especialmente considerando que la automatización promete extinguir los empleos manufactureros en el mediano plazo de todos modos. El futuro de los buenos empleos está en los servicios y la tecnología. A los responsables políticos estadounidenses, O’Neil les está pidiendo una solución ideal: tal vez Akron ya no pueda seguir sola, pero China tampoco era la respuesta. El camino a seguir ha sido México todo el tiempo.
FUENTE: https://revista.drclas.harvard.edu/a-review-of-the-globalization-myth-why-regions-matter/